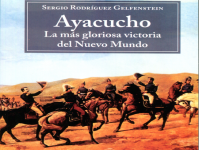Aquí presentamos el capítulo XX del Tratado teológico-político de Spinoza en el que se refiere a la libertad en el contexto de la Holanda del siglo XVII. Muchos de sus razonamientos son plenamente vigentes en cuanto a los peligros para la libertad.
El Tratado Teológico-Político de Spinoza fue publicado de forma anónima en 1670. Su contenido era altamente polémico. En lo teológico cuestiona la autoría de la Biblia por un Dios personal. Late en ella sí la apelación a un orden moral trascendente, pero los autores del texto son los seres humanos con sus intereses y condicionamientos culturales. El Dios personal al que se le pueda orar y pedir ayuda es también rechazado. Spinoza niega la interpretación literal de la Biblia y postula que esta debe ser interpretada de manera racional y en su contextual histórico propio. Desacrailización de los libros sagrados, refutación de los profetas como supuesta voz de de Dios. Rechazo también de los milagros, y la autoridad de la religión para imponer una teocracia, un Estado bajo el dominio de los sacerdotes. Se niega así la manipulación del Dios trascendente cristiano de la Iglesia que se vale del Estado para representar a ese Dios en la Tierra.
.El poder político debe separarse del poder religioso. Spinoza así bate las alas de la tolerancia religiosa, y pregona la libertad de pensamiento y expresión, lo que incluye la practica de la religión que se quiera, sin imponerla a los otros. Paz y libertad como músculo social de la estabilidad y el reconocimiento de derechos.
La libertad religiosa es por tanto también necesaria libertad política. Y la libertad también es a través del conocimiento. En su obra esencial Ética explicada desde el orden geométrico, Spinoza razona una filosofía sistemática como entendimiento de la naturaleza de Dios, la mente y el cuerpo, y de la totalidad o unidad de la realidad («Dios o la sustancia infinita»). La libertad no es el hacer esto o lo otro, sino el conocimiento del orden eterno y necesario de la sustancia infinita que preside los encadenamientos de causas que nos determinan dentro de leyes naturales. La libertad acepta y vive conforme a ese orden determinado al que accede la razón.
Y la libertad es no ser esclavizados por las pasiones. por las emociones perturbadoras que ensombrecen como el miedo, el odio o la envidia. Frente a eso, la libertad resplandece cuando se entiende la realidad como Dios o sustancia infinita, y en este saber centellea la «beatitud» o la paz interior, que une a la mente con la totalidad desde un amor a Dios.
Pero volviendo a la estricta libertad política, esta asegura que las personas vivan de acuerdo con sus propias creencias siempre que respeten las leyes y los derechos de los demás. El estado republicano o democrático desmorona el monopolio del poder que usurpa la libertad de todos en beneficio de uno solo o unos pocos. El Estado debe liberarse de la religión y de la tiranía; y, a su vez, envestirse con los oropeles de garante de la libertad. Así, «no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo y someterlos a otro, sino, por el contrario, librarlos a todos del miedo para que vivan, en cuanto sea posible, con seguridad; esto es, para que conserven al máximo este derecho suyo natural de existir y de obrar sin daño suyo ni ajeno. El fin del Estado, repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su alma (mens) y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odios, iras o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad» .
Esta capítulo XX del Tratado teológico-político, en cuanto a la reflexión política sobre la libertad, se deslizada dese el trasfondo de la filosofía política de la modernidad iniciada por Hobbes y Locke. Este capítulo debe ser mejor comprendido dentro del conjunto de la obra a la cual pertenece; y es ejemplo del modo moderno por el que Spinoza piensa las libertad dentro de la sociedad; y salvaguarda la autoridad de la ley y de un Estado, que nunca vulnera el derecho a la libertad.
Esteban Ierardo
(Hemos conservado el subrayado de nuestra propia lectura en el texto)
Se demuestra que en un Estado libre está permitido que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piense, capitulo XX del Tratado teológico político, de Spinoza (traducción Atilano Domínguez, ed. Altaya)
[I]

Si fuera tan fácil mandar sobre las almas (animus) como sobre las lenguas, todo el mundo reinaría con seguridad y ningún Estado sería violento, puesto que todos vivirían según el parecer de los que mandan y sólo según su decisión juzgarían qué es verdadero o falso, bueno o malo, equitativo o inicuo. Es imposible, sin embargo, como ya he advertido al comienzo del capítulo XVII, que la propia alma esté totalmente sometida a otro, ya que nadie puede transferir a otro su derecho natural o su facultad de razonar libremente y de opinar sobre cualquier cosa, ni ser forzado a hacerlo .
De donde resulta que se tiene por violento aquel Estado que impera sobre las almas, y que la suprema majestad parece injuriar a los súbditos y usurpar sus derechos, cuando quiere prescribir a cada cual qué debe aceptar como verdadero y rechazar como falso y qué opiniones deben despertar en cada uno la devoción a Dios. Estas cosas, en efecto, son del derecho de cada cual, al que nadie, aunque quiera, puede renunciar.
Reconozco que el juicio puede estar condicionado de muchas y casi increíbles formas, y hasta el punto que, aunque no esté bajo el dominio de otro, dependa en tal grado de sus labios que pueda decirse con razón que le pertenece en derecho. No obstante, por más que haya podido conseguir la habilidad en este punto, nunca se ha logrado que los hombres no experimenten que cada uno posee suficiente juicio y que existe tanta diferencia entre las cabezas como entre los paladares .
Moisés, que había ganado totalmente, no con engaños, sino con la virtud divina, el juicio de su pueblo, porque se creía que era divino y que todo lo decía y hacía por inspiración divina, no consiguió, sin embargo, escapar a sus rumores y siniestras interpretaciones; y mucho menos los demás monarcas. Si hubiera alguna forma de concebir esto, sería tan sólo en el Estado monárquico, pero en modo alguno en el Estado democrático, en el que mandan todos o gran parte del pueblo; y la razón creo que todos la verán.
Aunque se admita, por tanto, que las supremas potestades tienen derecho a todo y que son intérpretes del derecho y de la piedad, nunca podrán lograr que los hombres no opinen, cada uno a su manera, sobre todo tipo de cosas y que no sientan, en consecuencia, tales o cuales afectos. No cabe duda alguna que ellas pueden, con derecho, tener por enemigos a todos aquellos que no piensan absolutamente en todo como ellas. Pero no discutimos aquí sobre su derecho, sino sobre lo que es útil. Pues yo concedo que las supremas potestades tienen el derecho de reinar con toda violencia o de llevar a la muerte a los ciudadanos por las causas más baladíes. Pero todos negarán que se pueda hacer eso sin atentar contra el sano juicio de la razón. Más aún, como no pueden hacerlo sin gran peligro para todo el Estado, incluso podemos negar que tengan un poder absoluto para estas cosas y otras similares; y tampoco, por tanto, un derecho absoluto, puesto que hemos probado que el derecho de las potestades supremas se determina por su poder.
Por consiguiente, si nadie puede renunciar a su libertad de opinar y pensar lo que quiera, sino que cada uno es, por el supremo derecho de la naturaleza, dueño de sus pensamientos, se sigue que nunca se puede intentar en un Estado, sin condenarse a un rotundo fracaso, que los hombres sólo hablen por prescripción de las supremas potestades, aunque tengan opiniones distintas y aún contrarias. Pues ni los más versados, por no aludir siquiera a la plebe, saben callar. Es éste un vicio común a los hombres: confiar a otros sus opiniones, aun cuando sería necesario el secreto. El Estado más violento será, pues, aquél en que se niega a cada uno la libertad de decir y enseñar lo que piensa; y será, en cambio, moderado aquél en que se concede a todos esa misma libertad. No podemos, no obstante, negar que también la majestad puede ser lesionada, tanto con las palabras como con los hechos. De ahí que, si es imposible quitar totalmente esta libertad a los súbditos, sería, en cambio, perniciosísimo concedérsela sin límite alguno. Nos incumbe, pues, investigar hasta qué punto se puede y debe conceder a cada uno esa libertad, sin atentar contra la paz del Estado y el derecho de las supremas potestades. Como he dicho al comienzo del capítulo XVI, éste fue el principal objetivo de este tratado .
[II]

De los fundamentos del Estado, anteriormente explicados, se sigue, con toda evidencia, que su fin último no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo y someterlos a otro, sino, por el contrario, librarlos a todos del miedo para que vivan, en cuanto sea posible, con seguridad; esto es, para que conserven al máximo este derecho suyo natural de existir y de obrar sin daño suyo ni ajeno. El fin del Estado, repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su alma (mens) y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odios, iras o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad .
Hemos visto, además, que, para constituir un Estado, éste fue el único requisito, a saber, que todo poder de decisión estuviera en manos de todos, o de algunos, o de uno. Pues, dado que el libre juicio de los hombres es sumamente variado y que cada uno cree saberlo todo por sí solo, y como no puede suceder que todos piensen exactamente lo mismo y que hablen al unísono, no podrían vivir en paz si cada uno no renunciara a su derecho de actuar por exclusiva decisión de su alma (mens). Cada individuo sólo renunció, pues, al derecho de actuar por propia decisión, pero no de razonar y de juzgar. Por tanto, nadie puede, sin atentar contra el derecho de las potestades supremas, actuar en contra de sus decretos; pero sí puede pensar, juzgar e incluso hablar, a condición de que se limite exclusivamente a hablar o enseñar y que sólo defienda algo con la simple razón, y no con engaños, iras y odios, ni con ánimo de introducir, por la autoridad de su decisión, algo nuevo en el Estado. Supongamos, por ejemplo, que alguien prueba que una ley contradice a la sana razón y estima, por tanto, que hay que abrogarla.
Si, al mismo tiempo, somete su opinión al juicio de la suprema potestad (la única a la que incumbe dictar y abrogar las leyes) y no hace, entre tanto, nada contra lo que dicha ley prescribe, es hombre benemérito ante el Estado, como el mejor de los ciudadanos. Mas, si, por el contrario, obra así para acusar de iniquidad al magistrado y volverle odioso a la gente; o si, con ánimo sedicioso, intenta abrogar tal ley en contra de la voluntad del magistrado, es un perturbador declarado y un rebelde.
Vemos, pues, de qué forma puede cada uno, dejando a salvo el derecho y la autoridad de las supremas potestades, es decir, la paz del Estado, decir y enseñar lo que piensa: con tal que les deje a ellas decidir sobre las cosas que hay que hacer y no haga nada en contra de tal decisión, aunque muchas veces tenga que obrar en contra de lo que considera bueno y de lo que piensa abiertamente. Puede proceder así, sin menoscabo de la justicia y de la piedad; más aún, debe hacerlo si quiere dar prueba de su justicia y su piedad. Como ya hemos probado, en efecto, la justicia sólo depende del decreto de las potestades supremas, y nadie, por tanto, puede ser justo, si no vive según los decretos de ellas emanados . Por otra parte, la suma piedad (por lo dicho en el capítulo anterior) es aquella que tiene por objeto la paz y la tranquilidad del Estado . Y, como éste no puede mantenerse, si cada uno hubiera de vivir según su propio parecer, es impío hacer algo, por propia decisión, en contra del decreto de la potestad suprema, de la que uno es súbdito; pues, si fuera lícito que todos y cada uno actuaran así, se seguiría necesariamente de ahí la ruina del Estado. Más aún, no puede realizar nada en contra del juicio y dictamen de la propia razón, siempre que actúe conforme a los decretos de la potestad suprema, puesto que fue por consejo de la razón como decidió, sin reserva alguna, transferir a ella su derecho a vivir según su propio criterio. Y lo podemos confirmar, además, por la misma práctica. En las asambleas, tanto de las potestades supremas como de las inferiores, es raro, en efecto, que se decida nada por sufragio unánime de todos sus miembros; y, no obstante, todo se hace por común decisión de todos, es decir, tanto de quienes votaron en contra como de quienes votaron a favor. Pero vuelvo a mi tema. A partir de los fundamentos del Estado hemos visto cómo puede cada uno usar su libertad de juicio, dejando a salvo el derecho de las supremas potestades. A partir de ellos podemos determinar, con la misma facilidad, qué opiniones son sediciosas en el Estado: aquéllas cuya existencia suprime, ipso facto, el pacto por el que cada uno renunció al derecho a obrar según el propio criterio. Por ejemplo, si alguien está internamente convencido de que la potestad suprema no es autónoma, o de que nadie está obligado a cumplir sus promesas, o de que todo el mundo debe vivir según su propio criterio y otras cosas similares, que contradicen abiertamente a dicho pacto, es sedicioso. Pero no tanto por su juicio y opinión cuanto por el hecho que dichos juicios implican, puesto que, por el simple hecho de que él piensa tal cosa, rompe la promesa de fidelidad, tácita o manifiestamente hecha a la suprema potestad.
Así, pues, las demás opiniones que no llevan consigo el hecho, es decir, la ruptura del pacto, la venganza, la ira, etc., no son sediciosas; excepto quizá en un Estado de algún modo corrompido, en el que los supersticiosos y los ambiciosos, que no pueden soportar a los hombres de buena voluntad, han llegado a adquirir tanto renombre que su autoridad tiene más valor para la plebe que la de las potestades supremas. No negamos, sin embargo, que también existen ciertas opiniones que, aunque parecen referirse simplemente a la verdad y a la falsedad, son, no obstante, expuestas y divulgadas con inicua intención. Tales opiniones ya las hemos determinado en el capítulo XV; de forma, sin embargo, que la razón se mantuviera libre. Y, si consideramos, finalmente, que la fidelidad de cualquiera al Estado, lo mismo que a Dios, sólo se conoce por las obras, esto es, por la caridad hacia el prójimo, no podremos dudar en absoluto que el mejor Estado concederá a cada uno tanta libertad de filosofar como, según hemos demostrado, le concede la fe.
. [III]
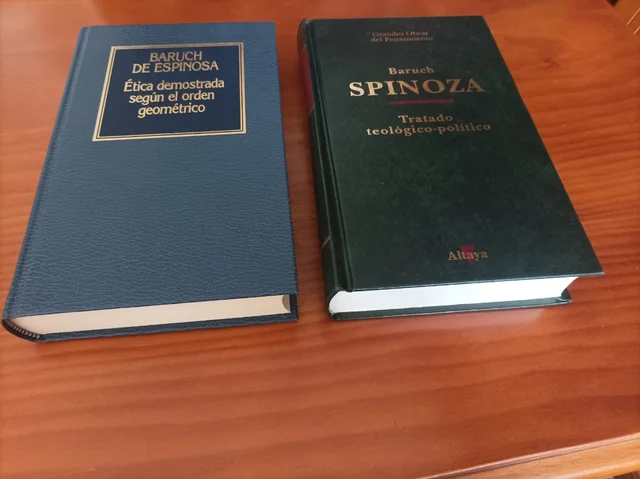
Reconozco, por supuesto, que de dicha libertad se derivan a veces ciertos inconvenientes, Pero, ¿qué institución ha sido jamás tan bien organizada que no pudiera surgir de ella inconveniente alguno? Quien pretende determinarlo todo con leyes, provocará más bien los vicios, que los corregirá. Lo que no puede ser prohibido es necesario permitirlo, aunque muchas veces se siga de ahí algún daño. ¿Cuántos males, en efecto, no provienen del lujo, la envidia, la avaricia, la embriaguez y actos similares? Y se los soporta, sin embargo, porque no pueden ser evitados por la prohibición de las leyes, aunque sean realmente vicios. Con mucha mayor razón, pues, se debe conceder la libertad de juicio, puesto que es una virtud y no puede ser oprimida. Añádase a esto que no se deriva de ella ningún inconveniente que no pueda ser evitado (como enseguida mostraré) por la autoridad del magistrado. Y no menciono ya el hecho de que esta libertad es primordial para promover las ciencias y las artes. Éstas, en efecto, sólo las cultivan con éxito quienes tienen un juicio libre y exento de prejuicios. Pero supongamos que esta libertad es oprimida y que se logra sujetar a los hombres hasta el punto de que no osen decir palabra sin permiso de las supremas potestades. Nunca se conseguirá con eso que tampoco piensen nada más que lo que ellas quieren.
La consecuencia necesaria sería, pues, que los hombres pensaran a diario algo distinto de lo que dicen y que, por tanto, la fidelidad, imprescindible en el Estado, quedara desvirtuada y que se fomentara la detestable adulación y la perfidia, que son la fuente del engaño y de la corrupción de los buenos modales. Pero está muy lejos de ser posible eso: que todos los hombres hablen de modo prefijado. Antes al contrario, cuanto más se intenta quitarles la libertad de hablar, más se empeñan en lo contrario; no ya los avaros, los aduladores y los demás impotentes de carácter, cuya máxima salvación es contemplar los dineros en el arca y tener el estómago lleno, sino aquéllos a los que la buena educación, la integridad de las costumbres y la virtud han hecho más libres. Los hombres son, por lo general, de tal índole que nada soportan con menos paciencia que el que se tenga por un crimen opiniones que ellos creen verdaderas, y que se les atribuya como maldad lo que a ellos les mueve a la piedad con Dios y con los hombres. De ahí que detesten las leyes y se atrevan a todo contra los magistrados, y que no les parezca vergonzoso, sino muy digno, incitar por ese motivo a la sedición y planear cualquier fechoría.
Dado, pues, que la naturaleza humana está así constituida, se sigue que las leyes que se dictan acerca de las opiniones, no se dirigen contra los malvados, sino contra los honrados, y que no se dictan para reprimir a los malintencionados, sino más bien para irritar a los hombres de bien, y que no pueden ser defendidas sin gran peligro para el Estado. Añádase a ello que tales leyes son inútiles del todo. Quienes creen, en efecto, que las opiniones condenadas por las leyes son sanas, no podrán obedecer a las leyes; y, al revés, quienes las rechazan como falsas reciben como privilegios las leyes que las condenan, y tanto se envalentonan con ellas que el magistrado no será capaz, más tarde, de abrogarlas, aunque quiera. A estas razones se suman las deducidas más arriba, en el capítulo XVIII, 2.º, de las historias de los hebreos.
Finalmente, ¿cuántos cismas no han surgido en la Iglesia de este hecho, sobre todo, de que los magistrados han querido dirimir con leyes las controversias de los doctores? Porque, si los hombres no alimentaran la esperanza de traer en su apoyo a las leyes y a los magistrados y de triunfar, con el general aplauso, sobre sus adversarios y de conquistar honores, nunca lucharían con ánimo tan inicuo ni herviría en sus mentes tanto furor. Y esto no lo enseña sólo la razón, sino también la experiencia con ejemplos diarios. Leyes semejantes, con las que se impone qué debe creer cada uno y se prohíbe decir o escribir algo contra tal o cual opinión, han sido con frecuencia dictadas para condescender o más bien ceder ante la ira de aquellos que no pueden soportar a los caracteres libres, y que, por una especie de torva autoridad, pueden cambiar fácilmente la devoción de la masa sediciosa en rabia e instigarla contra quienes ellos quieran.
¿No sería mucho más útil reprimir la ira y el furor del vulgo, que dictar leyes inútiles, que no pueden ser violadas sino por quienes aman las virtudes y las artes, y que encerrar al Estado en límites tan angostos que no pueda soportar a los hombres sinceros? Porque ¿puede concebirse mal mayor para el Estado que enviar como ímprobos al exilio a varones honestos porque tienen otras ideas y no saben disimularlas? ¿Qué puede haber, insisto, más pernicioso que tener por enemigos y llevar a la muerte a hombres que no han cometido crimen ni fechoría alguna, simplemente porque son de talante liberal; y que el cadalso, horror para los malos, se convierta en el teatro más hermoso, donde se expone, ante el oprobio más bochornoso de la majestad, el mejor ejemplo de tolerancia y de virtud? Pues quienes tienen conciencia de su honradez no temen a la muerte como los malvados ni suplican el indulto del suplicio; lejos de estar angustiados por el remordimiento de una mala obra, consideran honroso, que no un suplicio, morir por una buena causa y glorioso morir por la libertad. ¿Qué se busca, entonces, al decretar la muerte de tales hombres, si las personas indolentes y pusilánimes ignoran el motivo, las sediciosas lo odian y las honradas lo aman? Efectivamente, nadie puede sacar de ella un ejemplo, si no es para imitarlo o al menos para adularlo.
Por consiguiente, para que se aprecie la fidelidad y no la adulación y para que las supremas potestades mantengan mejor el poder, sin que tengan que ceder a los sediciosos, es necesario conceder a los hombres la libertad de juicio y gobernarlos de tal suerte que, aunque piensen abiertamente cosas distintas y opuestas, vivan en paz. No cabe duda que esta forma de gobernar es la mejor y la que trae menos inconvenientes, ya que está más acorde con la naturaleza humana. Efectivamente, en el Estado democrático (el que más se aproxima al estado natural), todos han hecho el pacto, según hemos probado, de actuar de común acuerdo, pero no de juzgar y razonar. Es decir, como todos los hombres no pueden pensar exactamente igual, han convenido en que tuviera fuerza de decreto aquello que recibiera más votos, reservándose siempre la autoridad de abrogarlos tan pronto descubrieran algo mejor. De ahí que cuanta menos libertad se concede a los hombres, más se aleja uno del estado más natural y con más violencia, por tanto, se gobierna. Pero, para que conste, además, que de esta libertad no surge ningún inconveniente que no pueda ser evitado por la sola autoridad de la suprema potestad; y que ésta basta, aunque los hombres manifiesten abiertamente opiniones contrarias, para contenerlos sin dificultad, a fin de que no se perjudiquen mutuamente, hay ejemplos a mano, sin que me vea forzado a ir lejos a buscarlos. Sirva de ejemplo la ciudad de Amsterdam, la cual experimenta los frutos de esta libertad en su gran progreso y en la admiración de todas las naciones. Pues en este Estado tan floreciente y en esta ciudad tan distinguida, viven en la máxima concordia todos los hombres de cualquier nación y secta; y para que confíen a otro sus bienes, sólo procuran averiguar si es rico o pobre y si acostumbra a actuar con buena fe o con engaños. Nada les importa, por lo demás, su religión o secta, ya que éstas de nada valen en orden a ganar o a perder una causa ante el juez. Y no existe en absoluto una secta tan odiosa que sus miembros (con tal que no hagan daño a nadie y den a cada uno lo suyo y vivan honradamente) no estén protegidos con la autoridad y el apoyo público de los magistrados .
Cuando, por el contrario, la controversia sobre la religión entre los remontrantes y los contrarremontrantes comenzó, hace tiempo, a ser debatida por los políticos y los Estados provinciales, condujo, finalmente, al cisma Se constató, entonces, en muchos casos, que las leyes que se dictan sobre la religión, es decir, para dirimir las controversias, más irritan a los hombres que los corrigen, y que otros, además, sacan de ellas una licencia sin límites; y que, por otra parte, los cismas no surgen de un gran amor a la verdad (fuente de camaradería y de mansedumbre), sino del ansia profunda de mando. Por estos ejemplos está más claro que la luz del día que son más cismáticos quienes condenan los escritos de otros e instigan, con ánimo sedicioso, al vulgo petulante contra los escritores, que estos mismos escritores que sólo suelen escribir para los hombres cultos y sólo invocan en su apoyo a la razón. Consta, además, que son realmente perturbadores quienes en un Estado libre quiere suprimir la libertad de juicio, que no puede ser aplastada.
[IV]

Con esto hemos demostrado: 1.º) que es imposible quitar a los hombres la libertad de decir lo que piensan; 2.º) que esta libertad puede ser concedida a cada uno, sin perjuicio del derecho y de la autoridad de las potestades supremas, y que cada uno la pueda conservar, sin menoscabo de dicho derecho, con tal que no tome de ahí licencia para introducir, como derecho, algo nuevo en el Estado o para hacer algo en contra de las leyes establecidas; 3.º) que cada uno puede gozar de la misma libertad, dejando a salvo la paz del Estado, y que no surge de ahí ningún inconveniente que no pueda ser fácilmente reprimido; 4.º) que cada uno puede tener esa misma libertad, sin perjuicio tampoco para la piedad; 5.º) que las leyes que se dictan sobre temas especulativos son inútiles del todo; 6.º) y finalmente, que esta libertad no sólo puede ser concedida sin perjuicio para la paz del Estado, la piedad y el derecho de las supremas potestades, sino que debe ser concedida para que todo esto sea conservado. Pues, cuando, por el contrario, se intenta arrebatarla a los hombres y se cita a juicio a las opiniones de los que discrepan y no a sus almas (animi), que son las únicas que pueden pecar, se ofrece a los hombres honrados unos ejemplos que parecen más bien martirios y que, más que asustar a los demás, los irritan y los mueven a la misericordia, si no a la venganza. Por otra parte, los buenos modales y la fidelidad se deterioran y los aduladores y los desleales son favorecidos; los adversarios triunfan, porque se ha cedido a su ira y han atraído a quienes 20 detentan el poder al bando de la doctrina de que ellos se consideran los intérpretes. De ahí que se atreven a usurpar su autoridad y su derecho; y alardean sin rubor de haber sido inmediatamente elegidos por Dios y de que sus decretos son divinos, mientras que los de las supremas potestades son humanos; y pretenden, por tanto, que éstos se subordinen a los decretos divinos, es decir, a los suyos propios.
Nadie puede ignorar que todo esto contradice de plano a la salvación del Estado. Concluimos, pues, como en el capítulo XVIII, que nada es más seguro para el Estado que el que la piedad y la religión se reduzca a la práctica de la caridad y la equidad; y que el derecho de las supremas potestades, tanto sobre las cosas sagradas como sobre las profanas, sólo se refiere a las acciones y que, en el resto, se concede a cada uno pensar lo que quiera y decir lo que piense. Con esto, he terminado lo que me había propuesto exponer en este tratado. Sólo me resta advertir expresamente que no he escrito en él nada que no someta con todo gusto al examen y al dictamen de las supremas potestades de mi patria. Pues, si ellas estimaran que algo de lo que he dicho se opone a las leyes patrias o constituye un obstáculo para la común salvación, quiero que se lo dé por no dicho. Sé que soy hombre y que he podido equivocarme. He puesto, no obstante, todo empeño en no equivocarme y, sobre todo, en que cuanto he escrito, estuviera plenamente de acuerdo con las leyes de la patria, la piedad y las buenas costumbres.